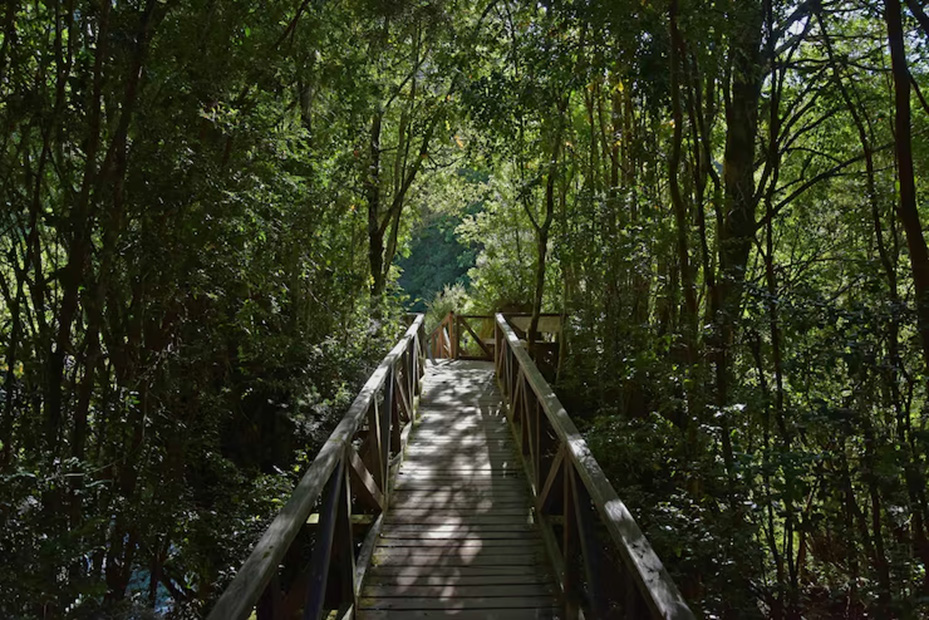Después de cuarenta años en Francia, donde nací hace 68 años atrás y ejercí con pasión y felicidad la profesión de profesor de física y química en secundaria, además de numerosas actividades y responsabilidades dentro del Movimiento de los Focolares, en el 2023 llegué a Medellín.
Me jubilé y, muy a mi pesar, tuve que abandonar el mundo de la educación que tanto me ha aportado. Me ayuda en ello una intuición que tenía desde hacía algunos años: el «centro de gravedad» del mundo ya no está en Europa, y mucho menos en la pequeña Francia, por muy bella y genial que sea. Si quiero seguir creciendo en humanidad, ser un poco más “en verdad” con el mundo de los seres humanos, no puedo ignorar a la mayoría de ellos. Sentía el deseo de poder sumergirme en otras realidades humanas.
Durante una visita a Roma, se lo comenté al responsable de los focolarinos en el mundo, quien acogió mi propuesta y fue así como llegué a América.
No vine a aportar mis conocimientos, mi experiencia o cualquier otra cosa, sino más bien a responder a una inquietud interior, por lo tanto, no voy a contarles cómo es América Latina vista por un europeo, y además francés enamorado de la racionalidad, sino a compartir con ustedes episodios significativos que me han marcado durante estos años en este, para mí, nuevo continente.
Entro en una iglesia de Medellín para asistir a misa y, al cabo de unos minutos, una anciana vestida con ropas pobres y que apenas puede caminar se sienta a mi lado. Se apoya en mi brazo para poder sentarse, y ya ese simple gesto, lleno de confianza, me sorprende y me la hace sentir cercana. La veo muy concentrada, atenta a cada palabra del sacerdote: está viviendo un momento importante. El momento culminante llega durante la plegaria eucarística y la consagración. Ella acompaña las palabras del sacerdote murmurándolas con intensidad. Su actitud me impresiona mucho: está participando en la consagración del pan y el vino con el sacerdote. Por supuesto, no es su intención. ¡Y tampoco va a reivindicar la ordenación de las mujeres! Pero, con su sencillez y la integridad de sus sentimientos, encarna con una fuerza increíble el sacerdocio real, o común, de los fieles, como lo denominan los teólogos, a los que sin duda ella no ha leído. Me siento como un enano espiritual a su lado… y privilegiado por haber podido conocer a esta mujer.
Durante mis desplazamientos por la ciudad de Medellín, me llama la atención la extrema indigencia de los jóvenes migrantes demacrados, que viven en la calle, sin techo. Voy en carro y, al tomar una curva que rodea una zona boscosa, veo a uno de ellos defecando a la vista de todos. Como lo haría espontáneamente un animal para satisfacer sus necesidades. Esa imagen me impacta. ¿Cómo hemos podido reducir a este hombre a tal falta de dignidad? Sentí algo que me sorprendió, como una rebelión interior: la vergüenza de ser humano y la herida de la impotencia de no poder actuar en ese momento. Recuerdo las palabras extremas de Elie Wiesel, internado en Auschwitz y testigo del ahorcamiento de un niño de 12 años: «¿Dónde está Dios? Aquí está: colgado de esta horca…» (1). También pienso en las palabras de Juan Pablo II, retomadas por Francisco: hemos creado «estructuras de pecado».
En junio de 2024, estoy en Bolivia para una estancia de tres semanas. Visito varias comunidades del movimiento: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz… Me edifica la facilidad con la que cada uno comparte lo más profundo de sí mismo, con una confianza de la que me siento indigno. Pero no importa, atesoro todas estas riquezas compartidas, como un niño que recibe sus regalos de Navidad.
Me impacta especialmente la experiencia de Reina. Madre de familia con hijos pequeños, se da cuenta de que los amigos de sus hijos no tienen nada para comer al mediodía. Como su casa está cerca de la escuela, empieza por invitar a algunos a su mesa. Con el tiempo, gracias a la creación de una asociación y a la ayuda de las autoridades locales, puede abrir un centro de acogida para estos niños durante la hora del almuerzo, y un poco más. La contribución económica que se pide es mínima, pero igual para todos, para que todos puedan participar. ¡Es una cuestión de dignidad! Ella quiere que en cada mesa no haya diferencias entre quienes pueden pagar más y quienes apenas pueden hacerlo.
Me impresiona su enfoque: primero habla su corazón, luego su fe se pone en marcha y le permite superar las dificultades. Que los amigos de sus hijos no pudieran disfrutar de una comida era un escándalo inaceptable. Su fe contagiosa le permitió movilizar la buena voluntad y desencadenar oleadas de bondad a su alrededor.
Recuerdo el partido de fútbol con los animadores del Centro, en un campo lleno de baches que podía ser cómplice de hazañas técnicas… o de fallos memorables. ¡Nos reímos mucho! Reina, perdona la inexactitud de mi relato, pero lo que tú y tu equipo me aportaron sigue muy vivo en mí.
Hace unos meses, casi un año, me uní a la comunidad del Focolares de Caracas, en Venezuela. Me gusta pasear por esta ciudad, observar a la gente, ir de compras a las tiendas o a los mercados, hablar con quienes me encuentro. Contemplo algunas escenas de la vida cotidiana. Como las de esas familias que se desplazan en moto. Papá, mamá, el hijo agarrado al manillar, sentado delante de su padre, con o sin casco; la hermana pequeña apretujada entre papá y mamá, sin mencionar las bolsas de la compra… El primer reflejo del europeo obsesionado por la seguridad es gritar interiormente por su irresponsabilidad. Pero, ¿tienen otra opción? En cualquier caso, la serenidad que se lee en ellos me da una buena lección. Y el rostro radiante del pequeño, seguro gracias a la presencia de su padre detrás de él, me impacta profundamente. Irradia un sentimiento de orgullo y felicidad por estar allí.
No puedo evitar pensar en los niños sobreprotegidos de nuestras sociedades occidentales, donde el miedo exagerado de los padres ante el más mínimo peligro los encierra en una jaula de oro. Son tristes.
Tengo la oportunidad de ir con un grupo que visita mensualmente una prisión. La historia de estas visitas también es muy significativa para mí. La iniciativa surgió de un encuentro fortuito a las puertas de esta prisión entre una persona de este grupo y la madre de uno de los reclusos. Esta madre lleva regularmente comida a su hijo y cuenta las difíciles condiciones de vida dentro de la prisión. Conmovida por el sufrimiento de esta madre, nuestra amiga habla de ello a su entorno y rápidamente se pone en marcha la elaboración de arepas para compartir con estas personas a las que llamamos «privadas de libertad». El boca a boca hace su trabajo y llegan donaciones de harina, queso y embutidos. Se crea una cadena de solidaridad. Y entre las donaciones recibidas se encuentran también las de la viuda del Evangelio, que da de su indigencia. Este trabajo se realiza en colaboración con una parroquia católica, una protestante y una ortodoxa.

Mi primera participación en estas visitas es fuerte para mi sensibilidad. En Francia tengo una amiga que visita prisiones y me ha contado lo mucho que las condiciones de vida pueden deshumanizar a una persona, pero enfrentarse a ello, aunque solo sea por unas horas, es otra cosa. Entramos en un patio interior, cargados con nuestros víveres. Allí están, jóvenes y ancianos, en un bullicio de vida que me impresiona. Antes de repartir la comida, piden un momento de oración. Un sacerdote lee un salmo y lo comenta. Muchos de ellos sacan una Biblia de sus bolsillos y siguen con atención. Una intensidad de oración como pocas veces he visto en una iglesia. Se escuchan confesiones, se dan bendiciones a quien lo pide, se entablan conversaciones con cada uno del grupo de los visitantes.
Luego llega la distribución de las comidas. Acompaño a mi amigo sacerdote anglicano al interior. Las manos se extienden a través de los barrotes para recibir su «arepa». Soy testigo de una escena fugaz, que me conmueve. Un joven con el brazo más largo consigue coger su arepa pasando por delante de uno de sus compañeros. Se da cuenta y, espontáneamente, le da ese preciado bien a su amigo. Una reacción instintiva que, para mí, lo dice todo.
Al escribir estas líneas, no puedo evitar citar al papa León en su última carta: «Los más pobres no son solo objeto de nuestra compasión, sino maestros del Evangelio. No se trata de «llevarles» a Dios, sino de encontrarlo en ellos (2)». Con esta visita, estoy viviendo una de las experiencias más intensas de lo divino que he tenido hasta ahora.
Por Bernard Bréchet